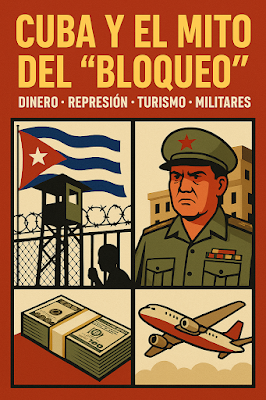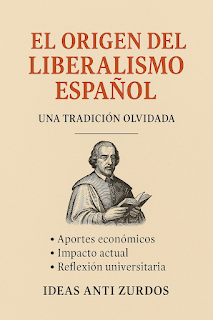La “motosierra profunda”: destruye tramitocracia y las leyes desfinanciadas
En América Latina los medios de comunicación de la ultra izquierda se han dedicado a promover un mito: más gasto es sinónimo de mayor bienestar. Sin embargo, como bien demuestra el fenómeno de la “motosierra profunda” de Javier Milei en Argentina, la tramitocracia y la resistencia política a la disciplina fiscal tienen raíces profundas, no solo en el clientelismo, sino en un sistema que utiliza el gasto público para perpetuarse. Este análisis aborda por qué se resiste la sociedad burocrática a reducir el gasto y cómo esa resistencia legitima leyes desfinanciadas e insostenibles.
La “motosierra profunda” y la eficiencia
El presidente argentino Javier Milei mantiene un plan de desregulación sin precedentes: elimina ministerios, reduce agencias, deroga leyes y expide decretos de necesidad y urgencia (DNU) para imponer reformas drásticas. Bajo el argumento de una “motosierra profunda”, se aplicó una reducción del gasto equivalente a 5 % del PIB, cerrando 13 ministerios, eliminando secretarías, reduciendo 34 000 empleados públicos, y promoviendo más de 300 modificaciones legales en un solo decreto (DNU 70/2023) que abarcan desde alquileres, abastecimiento, góndolas, hasta leyes laborales, todo esto ante el susto de siempre, que la economía se paralizaría y que el desempleo causado por los despidos enfriaría la economía.
El Instituto Cato documenta que, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, se aprobaron 672 reformas normativas—un promedio de 1,84 desregulaciones diarias. El resultado, según Ian Vásquez, ha sido una drástica reducción de costos, un aumento de la libertad económica, menos corrupción, y el estímulo al crecimiento, sin embargo, ante hechos que demuestran la eficiencia de estas medidas, surgen dudas de si eso terminará consolidando un poder central desde el ejecutivo.
Reticencia a la austeridad: cultura prebendaria y clientelismo
En buena parte de América Latina existe una resistencia cultural a recortar el gasto público. Esta defensa radica en varios elementos:
-
Clientelismo político: El presupuesto se emplea para financiar favores, subsidios, cargos y programas inflados. El recorte implica un ajuste directo a estos privilegios, solo en Ecuador ciudades como Quito dependen del empleo público para su estabilidad presupuestaria.
-
Sindicatos públicos poderosos: Gremios que presionan mediante protestas, paros y movilizaciones para preservar beneficios y empleos estatales, se encuentran que los gobiernos ahora piensan que no deben recibir fondos de los contribuyentes.
-
Narrativa moralizante: Recortar gasto se presenta como una acción antipática, "neoliberal", injusta o egoísta, cuando en realidad es una condición para garantizar servicios de calidad.
-
Leyes sin financiamiento: Aprobación de reformas que elevan beneficios, plazas o bonos, sin definir cuánto costarán ni cómo se pagarán, y que luego generan déficits y endeudamiento.
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En Ecuador, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ha combinado aumentos de sueldo, plazas y beneficios sin recursos adicionales. En la UE, también se observan tendencias similares.
Tramitocracia y burocracia: el gasto crece sin control
La tramitocracia—la proliferación de trámites, agencias y regulaciones—se alimenta de la idea de que más burocracia es más protección. En Argentina, Milei identificó esta patología como fuente de corrupción y retraso. Por eso, una desregulación progresiva ha tenido como blanco la “burocracia roja” que otorga privilegios excesivos.
Pero, al eliminar normas indiscriminadamente, los defensores del Estado omnipresente dicen que se pierden herramientas para garantizar derechos, controlar externalidades o proteger a los más vulnerables. Usan siempre el mismo cuento, la pérdida de derechos en los más pobres, o la pérdida de dinero de los que trabajan para financiar a grupos que seducen a las oenegés, la pobreza la final también es un buen negocio, el mantenerla garantiza fuentes de trabajo, diplomados, especializaciones y masteres, incluso doctorados.
Disciplina fiscal responsable: más allá de la motosierra
La disciplina fiscal no significa austeridad brutal, sino gasto eficiente, reglas claras y presupuesto sostenible. Se debe distinguir entre recortes justificados (duplicidades, burocracia innecesaria) y ajustes que eliminan derechos sin compensación.
Países con estados más eficaces (los nórdicos, Suiza, Irlanda) no destacan por gastar más sino por gastar mejor: planeación, evaluación, transparencia y reemplazo de programas que no funcionan.
No se ignora la importancia de regulaciones esenciales. Tampoco que exista una motosierra que acaba con el financiamiento torpe para la ciencia, salud y educación . El caso argentino ya muestra cómo el recorte no genera fuga de cerebros, ni crisis educativa, médica y científica, más bien comienza a recibir argentinos que huyeron de la pobreza creada por los gobiernos populistas y de izquierda.
Conclusión
Sostener que más gasto equivale a más bienestar sin criterio ni financiamiento es una falacia. Es conveniente desmontar la restricción cultural que bloquea reformas estructurales, pero hacerlo sin responsabilidad institucional erosiona el propio bienestar que se pretende proteger.
La “motosierra profunda” de Milei expone la fragilidad de las democracias rentistas y clientelares. Apuntar a recortar burocracia y tramitocracia es válido, pero debe hacerse de manera ordenada, transparente y con reglas claras. De lo contrario, el resultado puede ser un Estado más pequeño, pero también más débil y menos capaz de atender a sus ciudadanos.
📢¿Crees que tu país aprueba leyes sin definir cómo financiarlas?
-
¿Prefieres un Estado más pequeño o uno más eficiente?
-
¿Dónde debería trazarse la línea entre recorte de gasto y protección social?